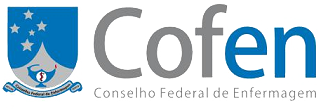0091/2024 - Scientific journals as narrative objects of the sciences
Revistas científicas como objectos narrativos das ciências
Autor:
• Viviana Martinovich - Martinovich, V. - <vivianamartinovich@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4607-2221
Resumo:
Using a referential framework that integrates the hermeneutic philosophy of Hans-Georg Gadamer and Paul Ricœur, the critical theory of Herbert Marcuse and Jürgen Habermas, and the traditions of the history of the book and reading with the works of Roger Chartier and Martyn Lyons, among others, this essay aims to understand scientific journals as narrative objects of the sciences. These journals bring together communities that share common ways of interpreting the world and shape agreed-upon forms of narrating that common understanding. From this perspective, we propose to address the theoretical foundations of the category conversations of the sciences in the narrative dimension, disaggregated into four dimensions of analysis, that interlace the rationality present in the conversations that occur in the narrative dimension with the conversations of their social environment.Palavras-chave:
Scientific Journals; Written Culture; Hermeneutic Philosophy; Critical Theory.Abstract:
A partir de um quadro referencial que integra a filosofia hermenêutica de Hans-Georg Gadamer e Paul Ricoeur, a teoria crítica de Herbert Marcuse e Jürgen Habermas e as tradições da história do livro e da leitura com os trabalhos de Roger Chartier e Martyn Lyons, entre outros, este ensaio propõe-se compreender as revistas científicas como objectos narrativos das ciências, que reúnem comunidades que partilham modos comuns de interpretar o mundo e configuram formas consensuais de narrar esse entendimento comum do mundo. Nesta perspetiva, propomo-nos abordar os fundamentos teóricos da categoria conversação da ciências no nível narrativo, desagregados em quatro dimensões de análise, que entrelaçam a racionalidade presente nas conversações que ocorrem ao nível narrativo com a racionalidade do seu meio social.Keywords:
Revistas Científicas; Cultura Escrita; Filosofia Hermenêutica; Teoria Crítica.Conteúdo:
Acessar Revista no ScieloOutros idiomas:
Revistas científicas como objectos narrativos das ciências
Resumo (abstract):
A partir de um quadro referencial que integra a filosofia hermenêutica de Hans-Georg Gadamer e Paul Ricoeur, a teoria crítica de Herbert Marcuse e Jürgen Habermas e as tradições da história do livro e da leitura com os trabalhos de Roger Chartier e Martyn Lyons, entre outros, este ensaio propõe-se compreender as revistas científicas como objectos narrativos das ciências, que reúnem comunidades que partilham modos comuns de interpretar o mundo e configuram formas consensuais de narrar esse entendimento comum do mundo. Nesta perspetiva, propomo-nos abordar os fundamentos teóricos da categoria conversação da ciências no nível narrativo, desagregados em quatro dimensões de análise, que entrelaçam a racionalidade presente nas conversações que ocorrem ao nível narrativo com a racionalidade do seu meio social.Palavras-chave (keywords):
Revistas Científicas; Cultura Escrita; Filosofia Hermenêutica; Teoria Crítica.Ler versão inglês (english version)
Conteúdo (article):
Las revistas científicas como objetos narrativos de las cienciasScientific journals as narrative objects of the sciences
Viviana Martinovich1
1Editora ejecutiva, revista científica Salud Colectiva. Profesora adjunta, Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina. https://orcid.org/0000-0003-4607-2221
Resumen Desde un marco referencial que integra la filosofía hermenéutica de Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, la teoría crítica de Herbert Marcuse y Jürgen Habermas y las tradiciones de la historia del libro y la lectura con las obras de Roger Chartier y Martyn Lyons, entre otros, este ensayo propone comprender las revistas científicas como objetos narrativos de las ciencias, que nuclean comunidades que comparten formas comunes de interpretar el mundo y moldean formas consensuadas de narrar esa comprensión común del mundo. Desde esta perspectiva, abordamos los fundamentos teóricos de la categoría conversaciones de las ciencias en el plano narrativo desagregadas en cuatro dimensiones de análisis, que entrelazan la racionalidad presente en las conversaciones que se dan en el plano narrativo con los intereses de su entorno social.
Palabras claves: Revistas Científicas; Cultura Escrita; Filosofía Hermenéutica; Teoría Crítica.
Abstract: Using a referential framework that integrates the hermeneutic philosophy of Hans-Georg Gadamer and Paul Ricœur, the critical theory of Herbert Marcuse and Jürgen Habermas, and the traditions of the history of the book and reading with the works of Roger Chartier and Martyn Lyons, among others, this essay aims to understand scientific journals as narrative objects of the sciences. These journals bring together communities that share common ways of interpreting the world and shape agreed-upon forms of narrating that common understanding. From this perspective, we propose to address the theoretical foundations of the category conversations of the sciences in the narrative dimension, disaggregated into four dimensions of analysis, that interlace the rationality present in the conversations that occur in the narrative dimension with the interests of their social environment.
Keywords: Scientific Journals; Written Culture; Hermeneutic Philosophy; Critical Theory.
Introducción
Desde el surgimiento de las ciencias modernas en el siglo XVII, las revistas científicas han sido el dispositivo central de un sistema de comunicación creado por las propias comunidades científicas. Si bien estas comunidades no respondían a una noción unívoca de ciencias, sino que partían de diversos presupuestos, prácticas e intereses, los estudios que se centran en las revistas científicas suelen abordarlas de forma aislada de la racionalidad científica y de los intereses de los entornos sociales que las ponen en circulación. Esta disociación, además de generar una ruptura entre la historia de las ciencias y la historia de la edición científica, aísla el dispositivo editorial de la matriz de pensamiento y de las múltiples prácticas mediadoras que motorizan la circulación y la legitimación de ciertas conversaciones públicas de las ciencias. En este sentido, ¿cómo ir más allá de la materialidad del objeto y capturar esa característica relacional de un dispositivo que nació para poner en movimiento el sistema de comunicación de las ciencias y que, a su vez, es una expresión de los intereses de su entorno?
Con el propósito de recuperar esa dimensión relacional y comprender la relevancia de las revistas científicas, proponemos un marco referencial que retoma tres grandes corrientes: la filosofía hermenéutica de la segunda mitad del siglo XX, a través de la obra de Hans-Georg Gadamer1–3 y Paul Ricoeur4–7; la teoría crítica de la escuela de Fráncfort, sobre todo de la obra de Herbert Marcuse8,9 y Jürgen Habermas10–12, relacionada con la racionalidad técnica de las ciencias; y las producciones historiográficas que, desde la historia del libro, de la lectura y de la cultura escrita recuperan estas corrientes filosóficas y plantean una ruptura con las certidumbres propias del objetivismo histórico, como los trabajos de Roger Chartier13–17, Martyn Lyons18, Guglielmo Cavallo19 y Armando Petrucci20. Tal como señala la historiadora Gabrielle Spiegel:
“En la década de los ochenta, la atención creciente prestada al lenguaje y a las estructuras discursivas pusieron en cuestión el modelo causal de la vieja historia social y tendieron a sustituirlo por los modelos discursivos de la cultura que pretendían demostrar [...] el carácter culturalmente (es decir, lingüísticamente) construido de la sociedad y de la experiencia que los individuos tienen del mundo”.21
Frente a este giro que supuso el carácter lingüístico de la experiencia interpretativa del mundo, la historia de la lectura, centrada en el libro como objeto editorial, al partir de la circulación de los objetos textuales, va a permitir identificar, en términos de Stanley Fish22, diversas “comunidades de interpretación”. Esta centralidad en la interpretación invierte la perspectiva clásica de la historia del libro, que relacionaba las diferencias en las prácticas de lectura con ciertas oposiciones sociales construidas a priori:
“...lo cierto es que las diferenciaciones sociales no se jerarquizan con arreglo a una rejilla única de desglose de lo social, que supuestamente gobierna tanto la desigual presencia de los objetos como la diversidad de las prácticas. Ha de invertirse la perspectiva y localizar los círculos o comunidades que comparten una misma relación con lo escrito”.19
La idea de evitar atribuir usos y prácticas a bloques sociales predefinidos para pasar a identificar las “comunidades que comparten una misma relación con lo escrito”19, es justamente el nexo que une a esta nueva historia de la lectura con las nuevas nociones de texto, de acuerdo y de interpretación común del mundo, presente en la filosofía hermenéutica de Gadamer y Ricœur, y que nos permiten integrar las revistas científicas a la racionalidad y las acciones de su entorno social.
A partir de este marco referencial, entendemos las revistas científicas como objetos narrativos de las ciencias, que nuclean comunidades que comparten formas comunes de interpretar el mundo y moldean formas consensuadas de narrar esa comprensión común del mundo. Desde nuestra perspectiva, las revistas científicas entretejen la racionalidad presente en las conversaciones que se dan en el plano narrativo con las conversaciones de su entorno social. Ambas conversaciones se retroalimentan, y en esa dinámica convergen tanto acciones macrosociales vinculadas a dimensiones políticas, técnicas, económicas, culturales y/o religiosas; como así también una serie de prácticas mediadoras que operan a nivel microsocial, vinculadas a saberes editoriales, canales formales e informales de circulación, redes de colaboración y capacidades operativas, que tienen la potencialidad de legitimar, deslegitimar o anular la circulación de determinadas conversaciones.
Desde esta mirada, en este texto nos proponemos abordar los fundamentos teóricos de la categoría conversación de las ciencias en el plano narrativo, desagregada en cuatro dimensiones de análisis, en las que delimitamos los tipos de conversaciones hermenéuticas que están presentes en los objetos narrativos de las ciencias.
Conversaciones de las ciencias en el plano narrativo
Uno de los postulados centrales de nuestra primera categoría analítica es que las revistas científicas nuclean conversaciones en el plano narrativo. Ahora bien, ¿entre quienes se producen esas conversaciones? Cuando hablamos de conversación, nos referimos a la “conversación hermenéutica” descripta por Gadamer2, que no se da solo entre dos personas, sino que está presente en todo proceso interpretativo atravesado por la dialéctica de pregunta y respuesta, por lo que puede darse entre quien intenta interpretar el mundo y aquello que busca comprender o entre quien busca interpretar un texto y el propio texto, entre muchas otras relaciones interpretativas. En palabras de Gadamer:
“Mientras un texto sea mudo no ha iniciado aún su comprensión. Pero un texto puede empezar a hablar [...]. Entonces no se limita a decir su palabra, siempre la misma, en una rigidez inerte, sino que da nuevas respuestas al que le pregunta y formula nuevas preguntas al que le contesta. Comprender textos es entenderse en una especie de conversación. Esto se confirma observando cómo se produce la plena comprensión en el trato concreto con un texto cuando lo dicho en él puede expresarse en el propio lenguaje del intérprete”.3
Al igual que en las conversaciones entre personas, en la conversación hermenéutica es el asunto común el que une entre sí a las partes. Toda comprensión y todo acuerdo tienen presente alguna “cosa” a comprender y sobre la cual ponerse de acuerdo. Ese acuerdo sobre el tema significa necesariamente que, en la dialéctica de pregunta y respuesta propia de la conversación, se elabora un lenguaje común. Sin embargo, el acuerdo del cual hablamos no es sinónimo de consenso sobre todos los postulados y las perspectivas abordadas, el acuerdo necesario para la comprensión es aquel por el cual acordamos que estamos hablando sobre determinado tema y no sobre otra cosa. Para Gadamer:
“...el análisis hermenéutico tiene que eliminar claramente un falso modelo de comprensión y de acuerdo. En el acuerdo, además, la diferencia nunca se disuelve en la identidad. Cuando se dice que hay acuerdo sobre algo, ello no significa que el uno se identifique en su opinión con el otro. Hay co-incidencia, como dice bellamente el término”.3
Entre las múltiples conversaciones posibles que habilita la experiencia hermenéutica del mundo, la racionalidad científica en el plano narrativo, desde nuestra perspectiva, se expresa en cuatro tipos de conversaciones que proponemos como dimensiones analíticas: una primera, que se produce entre quien interpreta científicamente el mundo y el entorno que busca comprender; una segunda, entre quien interpreta científicamente el mundo y la tradición escrita preexistente con la que elige dialogar; una tercera, entre quien interpreta científicamente el mundo y el texto en el que traduce tanto esa interpretación del mundo como el diálogo con esa tradición desde la cual interpreta; y, una cuarta, que se da cuando ese texto, luego de múltiples procesos de mediación, ingresa a la esfera pública y cobra sentido a través de quien lo interpreta.
Primera conversación hermenéutica: “Interpretación científica del mundo”
Esta primera dimensión analítica se centra en la noción gadameriana de formas de “acceso al mundo”3, que abre una puerta para comprender cómo las ciencias concibieron en términos históricos las formas de aprehensión de la realidad. La hermenéutica filosófica, al plantear la interpretación como “forma de realización de la comprensión”2, coloca el lenguaje como la acción primaria de acceso al mundo y, al hacerlo, pone en cuestionamiento el acceso objetivo y desintermediado que las ciencias postulaban hasta mediados del siglo XX:
“El mundo intermedio del lenguaje aparece frente a las ilusiones de la autoconciencia y frente a la ingenuidad de un concepto positivista de los hechos como la verdadera dimensión de la realidad”.3
Según Gadamer, la ciencia moderna que nace en el siglo XVII se fundó en la concepción matemática de la naturaleza, que postulaba una experiencia universal de acceso científico al mundo, sustentada en la garantía metodológica y el progreso como expresión del dominio de los recursos de la naturaleza y del mundo social. Y fue “esta relación entre la nueva ciencia y el ideal metodológico que ella comporta lo que desfiguró, por decirlo así, el fenómeno de la comprensión”3, dado que la experiencia hermenéutica de la comprensión solo se produce en la medida en que el ideal metodológico de quien investiga no bloquee su capacidad interrogativa y anule así esa dialéctica de pregunta y respuesta que habilita la interpretación reflexiva del mundo. De allí que, para Gadamer, ese dominio del mundo basado en el método, que postulan ciertas racionalidades científicas, tiende a anular la dialéctica interrogativa de la conversación hermenéutica para sustituirlo por el saber técnico.
Desde nuestra perspectiva, este primer tipo de conversación —entre quien interpreta científicamente el mundo y el entorno natural, social o tecnológico que busca comprender— es una dimensión de análisis central para poder comprender la estrecha vinculación entre la legitimación de las revistas científicas y la legitimación de las racionalidades científicas que esas revistas ponen en circulación, las cuales van a ser potenciadas o debilitadas por las acciones y la capacidad operativa que desplieguen sus entornos sociales. Esta dimensión analítica pone en evidencia, además, que los marcos disciplinares y temáticos no son explicativos para comprender las comunidades interpretativas que dialogan y se nuclean en torno a una revista científica. Lo que nuclea a una comunidad interpretativa en torno a una revista es una forma compartida de interpretar científicamente el mundo, que se expande a ciertos intereses y valores compartidos en el mundo primario de la vida.
Reflexionar sobre las diversas concepciones presentes en este primer tipo de conversación hermenéutica, nos permite analizar cómo se articulan esas racionalidades con las distintas esferas de la vida social y, en este caso en particular, con la circulación y legitimación de sus conversaciones de las ciencias en el plano narrativo.
Para el último tercio del siglo XIX, las formas de interpretar científicamente el mundo ya no se asociaban al conocimiento racional, sino a la tejne3. Según Habermas, ya en el siglo XVIII, la filosofía de la historia que Concorcet despliega en su obra Esquisse d\'un tableau historique des progrès de l\'esprit humain, publicada en 1794, y retomada en el siglo XIX por las teorías evolucionistas de la sociedad, configuran un modelo de racionalidad basado en la observación, la experimentación y el cálculo, en el que “la Física se convierte en el paradigma del conocimiento en general, ya que sigue un método que eleva el conocimiento de la naturaleza por encima de las disputas escolásticas de los filósofos y rebaja toda la filosofía anterior a mera opinión”10.
Pero no solo rebaja la filosofía a mera opinión, como menciona Habermas, sino a todas aquellas “formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no puede ser verificada con los medios de que dispone la metodología científica”2. Esa noción de verdad, que las ciencias modernas asignan al método científico, como el lenguaje unívoco de acceso al mundo, va a estar expresado, por ejemplo, por el lamarckismo, las teorías demográficas de Thomas Malthus, la filosofía positiva de Comte, y las teorías evolutivas de Darwin y Spencer, que interpretaron los progresos de la civilización como evolución de sistemas orgánicos. “Ya no es el progreso teórico de las ciencias el que sirve de paradigma a la interpretación de los cambios acumulativos”10, sino que la evolución social y el progreso quedan asociados al desarrollo de las técnicas de producción, y las ciencias se convierten en fuerza productiva.
Para fines del siglo XIX, según Habermas, esa tendencia evolutiva se va a imponer cada vez con más fuerza y va a caracterizar al capitalismo tardío a través de “la cientifización de la técnica”12. El progreso científico y técnico, vinculado al desarrollo técnico-industrial y a la reproducción del capital, justifican el éxito de las ciencias modernas y tienden a ponderar aquellas condiciones metodológicas y de abstracción que bloquean cualquier tipo de posibilidad interrogativa y ponen en un primer plano el lenguaje de los hechos y de los datos como la verdadera dimensión de la realidad.
Según Habermas, no es posible desligar las ciencias de los intereses del mundo primario de la vida. De hecho, ciertas nociones que estructuraron gran parte de la racionalidad científico-tecnológica que motorizó la expansión del capitalismo y la industrialización de las ciencias, vinculadas al progreso como expresión del dominio de los recursos de la naturaleza y del mundo social, se les atribuye un valor de verdad por sobre otras racionalidades científicas, y ese valor de verdad se traslada a los objetos narrativos de las ciencias que ponen en circulación esa racionalidad. Sin embargo, entendemos que este proceso de industrialización de las ciencias descripto por Habermas no fue el único camino que tomaron las ciencias. No todos los entornos industrializados tienden a instrumentalizar el método científico y sus dispositivos de comunicación, del mismo modo que no todos los entornos no industrializados tienden a realizar ciencias más interrogativas, reflexivas o críticas.
Por lo tanto, habrá revistas científicas que nuclean perspectivas más instrumentales o más reflexivas, independientemente del grado de industrialización, del ámbito disciplinar o del área de conocimiento en la que se inscriban. En este sentido, cabría preguntarse: ¿suelen convivir distintas racionalidades científicas en un mismo dispositivo? ¿cuán alineadas están las racionalidades presentes en una revista científica con las acciones e intereses de su entorno social y de sus comunidades interpretativas?
Segunda conversación hermenéutica: “el diálogo con la tradición”
Una de las características distintivas de la estructura narrativa de las ciencias es el diálogo con otras producciones escritas recientes o desplazados en el tiempo. Sea cual fuere la disciplina o la perspectiva teórica desde la cual se interpreta el mundo, se parte de un diálogo con el acervo escrito, que puede ser expresado de forma explícita o implícita, que puede reivindicar o relegar ese diálogo con la tradición.
Con qué tradiciones dialogan los textos y cómo expresan ese vínculo con las tradiciones nos permite comprender no solo ciertos rasgos de las distintas racionalidades científicas, sino las complejas tramas por las cuales se retoma una tradición y no otra, se ignoran o se destruyen algunas y se realzan otras. Tal como expresa Lucien Polastron23, la historia fue testigo de la quema pública de colecciones completas de libros o de la destrucción silenciosa de ciertos legados escritos, como una forma de anular la existencia de ciertos grupos sociales, de ciertas formas del pensamiento, como si nunca hubieran existido. En este sentido, la elección de una tradición, de textos con los cuales se elige dialogar, tanto del acervo escrito reciente o desplazado en el tiempo, no se reduce exclusivamente al ámbito disciplinar o al tema de interés, sino que, al expresar ese diálogo en el plano narrativo se moldean y reafirman las formas de interpretar científicamente el mundo.
Cuando hablamos de tradición, nos referimos a la herencia escrita, a ese diálogo heredado que las ciencias entablaron en el plano narrativo que, según Ricœur, no es “la trasmisión inerte de un depósito ya muerto, sino la trasmisión viva de una innovación capaz de reactivarse constantemente”6. ¿Y cómo es posible que ese legado escrito en el pasado se mantenga vivo, en estado de innovación y reactivación constante? Si bien la esencia de la tradición, según Gadamer2, es trasmitir lo que ya fue transmitido, la conciencia hermenéutica plantea la necesidad de generar nuevas preguntas desde el presente que cuestionen esa tradición, de allí que todo lo trasmitido recobre otro sentido en cada nuevo presente:
“...cada época entiende un texto transmitido de una manera peculiar, pues el texto forma parte del conjunto de una tradición por la que cada época tiene un interés objetivo y en la que intenta comprenderse a sí misma. El verdadero sentido de un texto, tal como este se presenta a su intérprete no depende del aspecto puramente ocasional que representan el autor y su público originario. O por lo menos no se agota en esto. Pues este sentido está siempre determinado por la situación histórica del intérprete, y en consecuencia por el todo del proceso histórico”.2
Parafraseando a Ricoeur5, podríamos postular que el significado del mundo está en suspenso a la espera de nuevas interpretaciones que decidan su significación, por lo que los acontecimientos y los hechos significativos están abiertos a ser leídos cada vez desde una nueva praxis.
Esta perspectiva respecto de la reinterpretación de la tradición escrita nos abre una puerta para poder analizar otras formas de comprender ese acceso al pasado y ese vínculo con la tradición. Tal como expresa Gadamer1, desde la totalidad aristotélica a la moderna ciencia empírica, se va produciendo un proceso de aislamiento, tanto del “objeto” como del conocimiento respecto de ese objeto: si una experiencia solo es válida en la medida en que se confirma, ese principio requiere enfocar su interés en un método que permita su reproducibilidad. Y en esa objetivación de la experiencia es donde, además del aislamiento metódico del objeto, se va produciendo el aislamiento metódico del conocimiento, que queda desconectado de su propia historicidad:
“Para obtener la certeza y la controlabilidad de sus conocimientos y el camino seguro de su progreso, tuvo que pagar el precio de la renuncia a un saber total de este tipo. Al someter a lo observable al método cuantificante de la matemática, encontró un nuevo concepto de ley natural y penetró a través del experimento y de la hipótesis en todas direcciones, avanzando hacia el conocimiento científico”.1
Este mismo proceso de aislar el “objeto” de estudio para generar un ámbito controlado de estudio, va a comenzar a expandirse a otras esferas de las ciencias como, por ejemplo, el objetivismo de diversas corrientes historiográficas que sostenían que la compilación de datos, fechas, personalidades, lugares e instituciones podían componer una descripción “exacta” de los sucesos, como si quien historiza pudiera acceder a los hechos del pasado en forma directa y existiera una correspondencia lineal entre los hechos, el relato creado y la lectura unívoca de ese texto. Ese acceso directo al pasado, sin interferencias, como si las lecturas posteriores de esos hechos y el propio proceso histórico no crearan sentidos, forma parte de la conciencia histórica planteada por Wilhelm Dilthey en el siglo XIX, en la que desarrolla un sentido histórico cuya intención es justamente aislar ese “objeto” a ser estudiado de las interferencias del devenir de la historia.
Pero también hay otras formas de comprensión de la tradición. Según Gadamer, el romanticismo del siglo XIX defendió con un énfasis particular la tradición como una forma de autoridad: desde la perspectiva romántica “lo consagrado por la tradición y por el pasado posee una autoridad anónima” cuya “validez no necesita fundamentos racionales, sino que nos determina mudamente”2. Esta noción de autoridad se configuró históricamente a través de un canon delimitado de lecturas, utilizado como un mecanismo de adoctrinamiento.
La forma en que los textos expresan ese vínculo con las tradiciones nos permite identificar rasgos de las distintas racionalidades científicas presentes no solo en los textos que publica cada revista, sino en las comunidades que dialogaban con esos textos, e incluso en los entornos sociales que motorizan la circulación de esas revistas.
Tanto quienes escriben un texto, como quienes lo interpretan y se comprenden ante esos textos, comparten ciertas expectativas de sentido que son las que nuclean a las personas en comunidades interpretativas, no solo porque comparten una misma relación con el tema tratado en el texto, sino porque participan de una tradición común: “La anticipación de sentido que guía nuestra comprensión de un texto no es un acto de subjetividad, sino que se determina desde la comunidad que nos une con la tradición”2. Por lo tanto, la tradición no es una construcción individual y subjetiva, sino que es un acto colectivo, por el que todo texto se inserta en una comunidad y participa de una tradición. Desde esta perspectiva, ¿qué concepción de tradición está presente en los textos publicados por las revistas científicas?, ¿es posible identificar una tradición que esté en consonancia con los entornos sociales de las ciencias de cada época?
Tercera conversación hermenéutica: “acuerdos en el plano narrativo”
El tercer tipo de conversación que abordamos en este trabajo se da entre quien traduce esa interpretación del mundo y de la tradición a una trama narrativa, a través de la cual entabla un diálogo reflexivo con el texto, no solo para lograr captar, comprender y traducir determinado recorte de la realidad, sino además para adecuarlo a una estructura narrativa. Esa estructura no es una apuesta creativa individual, sino que se asienta sobre acuerdos terminológicos y estructurales entre quienes comparten ciertas formas de interpretar científicamente el mundo. En términos de Gadamer, si quien escribe conoce la problemática de la fijación escrita, tendrá siempre en cuenta a la persona destinataria3 que, en el caso de las revistas científicas, es parte de la misma comunidad de pares.
Al igual que en el diálogo vivo, en el que se intentan buscar las palabras justas y se las acompaña del énfasis y los gestos adecuados para que sean comprensibles para las personas que forman parte de la conversación, “la escritura debe abrir en el texto mismo, de algún modo, un horizonte de interpretación y comprensión que el lector ha de llenar de contenido. ‘Escribir’ es algo más que la mera fijación de lo dicho”3. Quien escribe intenta comunicar y esto implica tener en cuenta al intérprete “con el que comparte ciertos presupuestos y con cuya comprensión cuenta”3. Ese lenguaje común necesario para la comprensión por parte de quien interpreta, no se reduce a un “tema” en común, sino que ese lenguaje común está en continua mutación al interior de comunidades narrativas que, de forma explícita o implícita, se inscriben en una de las tantas tradiciones que participan de la gran conversación epistémica que las ciencias han mantenido a lo largo de la historia. Tal como menciona Habermas:
“...al hacer uso implícito de un concepto formal de mundo, el actor da por sentadas determinadas presuposiciones de comunidad o intersubjetividad que desde su perspectiva [...] pretenden ser válidas para el intérprete que se acerque desde fuera”.10
Ese “concepto formal de mundo”, que menciona Habermas, expresa la racionalidad que las comunidades narrativas de las ciencias ponen en acción al momento de narrar de forma escrita su propia experiencia interpretativa del mundo. Aunque la comunicación científica aparezca publicada, no está destinada a todas las personas, sino que “sólo pretende ser comprensible para aquel que está familiarizado con la investigación y su lenguaje”3. Y ese lenguaje se configura entre quienes comparten una interpretación común del mundo atravesada por acuerdos no solo narrativos y léxicos, sino también respecto de las formas de concebir el acceso científico al mundo, es decir, racionalidades, epistemes, valores, nociones metodológicas para la aprehensión y la comprensión tanto de la naturaleza como del mundo social.
Si bien la oralidad es parte esencial de la transmisión de conocimientos científicos, y está presente tanto en las instancias formativas como en la presentación de nuevas ideas y formulaciones ante pares, no es sobre la palabra hablada que, desde el siglo XVII, las ciencias modernas moldearon sus diversas formas de interpretar el mundo.
“La tradición escrita no es solo una porción de un mundo pasado [...] Pues el portador de la tradición no es ya tal o cual manuscrito que es un trozo del entonces, sino la continuidad de la memoria. [...] Allí donde nos alcanza una tradición escrita no sólo se nos da a conocer algo individual, sino que se nos hace presente toda una humanidad pasada, en su relación general con el mundo”.2
Tampoco es sobre el texto manuscrito que permanece en la esfera privada donde se moldean los acuerdos léxicos y estructurales que las ciencias van asentando en sus diversas conversaciones, sino que esos acuerdos se producen en los objetos narrativos de las ciencias que circulan en la esfera pública, es decir, el objeto narrativo editado, publicado y puesto en diálogo con su comunidad interpretativa. Y estos acuerdos que se generan en la esfera pública de las ciencias se articulan con el concepto de “género discursivo” de Mijaíl Bajtín24, a partir del cual entendemos las ciencias como una de las tantas esferas de la praxis humana, cuyos enunciados reflejan condiciones específicas “no solo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea, por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición y estructuración”24. De este modo, el género discursivo es entendido, no como un tipo ideal ni una serie de leyes técnicas, sino como una comunicación cultural más compleja, producto de una praxis específica. Ese género discursivo se pone en acción en la trama narrativa, en la obra como totalidad de sentido que es mucho más que una sumatoria de fragmentos de texto o de oraciones.
Tal como menciona David Carr25, el mundo no se nos presenta en forma de relatos estructurados, sino que la narración impone a los acontecimientos una forma narrativa que esos acontecimientos no tienen. En este sentido, la forma narrativa es una síntesis de lo heterogéneo en la que se reúnen los elementos dispares del mundo. En las ciencias, ese proceso de fijación del discurso no es una apuesta o creación individual, sino que las diversas comunidades interpretativas acuerdan ciertas estructuras narrativas como válidas, que son propias de las ciencias y que difieren de otras estructuras narrativas no ficcionales con pretensión de verdad, producidas por otras comunidades discursivas, como la jurídica, la legislativa o la periodística. En este sentido, el término “narratividad” o “narrativo” es entendido como la capacidad de “marcar, articular y clarificar la experiencia temporal” en unidades discursivas mayores que la oración, denominadas textos5.
Desde nuestra perspectiva, todos los textos científicos hacen un tipo de uso de la narrativa dado que, las ciencias, al igual que otras experiencias humanas, están atravesadas por el acto de narrar de forma escrita su propia experiencia interpretativa del mundo, mediada por el lenguaje3. Pero a diferencia del relato de ficción, presente en la novela o en la poesía, o de modalidades narrativas que emplean otros lenguajes, como la fotografía, las artes visuales o incluso la música, las ciencias componen un “relato con pretensión de verdad”5, entendiendo la noción de verdad en sus dos acepciones: en su relación con la realidad y como propiedad de ciertos enunciados.
Dentro de la acepción de verdad que vincula el texto con la realidad, Ricœur postula la referencia o relación referencial, que es tanto el “valor de verdad” de un texto como la “pretensión de alcanzar la realidad”5. En una conversación oral, esa relación referencial se conforma en el espacio-tiempo presencial común, donde el valor de verdad y el vínculo con la realidad de lo dicho y el aquí y el ahora están dados por la realidad circunstancial que rodea a esa instancia discursiva. Pero “¿qué constituye la referencia cuando el discurso se convierte en texto?”, se pregunta Ricœur5. La escritura rompe la relación referencial, ya no hay una situación común entre quien escribe y quien va a apropiarse de ese texto, por lo que la narración científica requiere recrear la referencia, componer un aquí y ahora y componer ese valor de verdad y ese nexo con la realidad que es inherente al discurso científico.
La delimitación de un aquí y ahora, que podrá estar distanciada en el tiempo o ser contemporánea, exige crear un espacio-tiempo en el que se formula un problema, y al reponer el vínculo de ese problema con la realidad —que se pierde por el propio acto de la escritura— se expresa de forma explícita o implícita un valor de verdad. Es decir, esa reposición de la relación referencial podrá expresar tanto una noción de verdad que sea crítica de la objetividad del método y la considere una “creencia ingenua”3 o, por el contrario, que se asiente en el método como verdad. Sea cual fuere el valor de verdad presente en el texto, todo discurso científico se distancia de la literatura de ficción al recrear esa relación referencial, en la que actúan las tres conversaciones hermenéuticas abordadas en los apartados anteriores.
Ahora bien, ¿qué sucede con la relación referencial cuando el valor de verdad está asociado a la propiedad de ciertos enunciados, es decir, cuando la legitimidad del propio enunciado se traduce en una lectura “objetiva” de la realidad? Tal como expresa Gadamer, esta es la noción de verdad que las ciencias modernas de cuño positivista le asignaron históricamente al método. Cuando la aplicación del método cancela la capacidad creativa y clausura la estructura dialogal de pregunta y respuesta presente en las diversas conversaciones hermenéuticas, se anula la comprensión como experiencia hermenéutica y “el mundo intermedio del lenguaje queda en suspenso”3. Cabe aclarar que no es el método lo que cuestiona Gadamer, sino la anulación de la experiencia de la comprensión.
Al cancelar la capacidad reflexiva e interrogativa, el progreso técnico se torna irreflexivo, y la narrativa científica creada desde estas racionalidades comienza a instrumentalizarse de tal manera que pierde el diálogo con la tradición, y el texto comienza a estandarizarse cada vez más. Este proceso, al estar ligado a la gran maquinaria del desarrollo técnico-industrial y a la reproducción del capital, se le atribuye un valor de verdad por sobre otras racionalidades científicas. En este sentido, ¿cuán instrumentalizados y estandarizados están los textos que las revistas científicas ponen en circulación?; ¿cuán vinculados están a la maquinaria del desarrollo técnico-industrial?
Cuarta conversación hermenéutica: “las comunidades interpretativas”
Los acuerdos presentes en los tres tipos de conversaciones anteriores se extienden al cuarto tipo de conversación hermenéutica que se da cuando ese texto, luego de múltiples procesos de intermediación, ingresa a la esfera pública y cobra sentido a través de quien lo interpreta. Ricœur plantea que lo dado a interpretar en un texto ya no es la comprensión de las intenciones psicológicas de quien escribe, que se disimulan detrás del texto, sino que comprender un texto es “comprenderse ante el texto”5, es encontrar en el texto las respuestas a las preguntas que el propio texto nos ha generado, y es esa dialéctica interpretativa de pregunta y respuesta que nos lleva a comprender un texto y a comprendernos ante el texto.
Para la hermenéutica filosófica, el verdadero sentido de un texto ya no está dado por un entendimiento de las intenciones del autor, sino que la obra textual está ahí, en sí misma, y recobra sentido en cada nueva lectura, en cada nuevo presente. La dialéctica de pregunta y respuesta permite que la comprensión se manifieste de forma similar a una conversación, que en este caso solo funciona en una dirección, por parte de quien intenta comprender, que interroga y se interroga y que trata de escuchar la respuesta del texto. Es verdad que un texto no nos habla como lo haría una persona: “Somos nosotros, los que lo comprendemos, quienes tenemos que hacerlo hablar con nuestra iniciativa”2.
Sin embargo, no todas las racionalidades de las ciencias mantienen una misma relación frente al texto. Cuando las ciencias interponen la técnica y clausuran la dialéctica de pregunta y respuesta, el texto se aplana, se anulan otras dimensiones y del texto emerge solo el lenguaje descriptivo de los hechos.
Desde esta concepción, las comunidades interpretativas se conformarían entre quienes comparten formas comunes de comprenderse ante ciertos textos, y esa experiencia de comprensión común excede el ámbito disciplinar y temático. En este sentido, ¿quién hace posible que estas conversaciones se retroalimenten y conformen comunidades de diálogo?
Estas cuatro conversaciones hermenéuticas se integran en todo proceso de escritura, dado que la traducción narrativa de la interpretación científica del mundo requiere de un diálogo con el texto en construcción, en el que participa también el diálogo con otros textos que conforman la tradición sobre la que se asienta toda escritura científica. Su articulación es tal que las racionalidades científicas se expresan con fuerza en las cuatro conversaciones a la vez: cada forma de comprender el acceso científico al mundo va a construir un tipo de vínculo con la tradición, con la estructura narrativa y con las formas de apropiarse de los textos.
A MODO DE CIERRE
En este texto nos propusimos abordar ciertas categorías teóricas que nos permitieran ir más allá de la materialidad del dispositivo editorial y capturar las características relacionales de las revistas científicas, entendidas como objetos narrativos de las ciencias. Como hemos intentado mostrar, son las revistas científicas las que articulan la racionalidad científica presente en el plano narrativo y los intereses de los entornos sociales que las ponen en circulación. Desde esta mirada, los marcos disciplinares y temáticos no serían explicativos para comprender esa articulación, porque lo que nuclea a una comunidad interpretativa en torno a una revista científica es una forma compartida de interpretar científicamente el mundo que se enlaza, a su vez, a ciertos intereses y valores compartidos en el mundo primario de la vida.
Esta forma de comprender la articulación entre las comunidades interpretativas y los intereses del mundo primario de la vida nos muestra que el vínculo entre las ciencias y la sociedad es mucho más profundo: no son fuerzas externas que someten a las ciencias a prácticas que exceden sus intereses, ni comunidades científicas que imponen de forma autónoma su concepción del mundo. Es justamente el acuerdo precientífico sobre las formas de comprender y de vincularse con el mundo lo que nuclea a los distintos actores sociales en torno a prácticas científicas más industriales o más artesanales, desde perspectivas más humanizadas, más interrogativas o más instrumentales. Es ese acuerdo precientífico sobre las formas de comprender y de vincularse con el mundo lo que nuclea a las comunidades interpretativas en torno a una revista científica.
Como mencionamos, nos debemos el esfuerzo analítico de integrar esas conversaciones que las ciencias entablan en el plano narrativo con los intereses del entorno social en el que se inscriben. Las diversas conversaciones que se ponen en acción en el plano narrativo van a ser impulsadas o van a quedar relegadas tanto por la acción o la inacción que opere a nivel macrosocial, como por la acción o la inacción de esa trama de actores que opera a nivel microsocial y que transforma un texto manuscrito inscripto en la esfera privada en un objeto narrativo que tiene la potencialidad de circular en la esfera pública e inscribirse en una conversación.
Recomponer la trama social de intereses en la que se eligen estrategias y se utilizan tecnologías para legitimar o deslegitimar ciertas conversaciones de las ciencias en el plano narrativo demanda poner en pausa la racionalidad técnica como forma de comprender las acciones sociales, para recuperar la razón política y recomponer la potencia política de la acción para un análisis crítico de esas prácticas. Colocar en un primer plano los complejos procesos de mediación que impulsan o limitan que un texto acceda a la esfera pública y amplíe su circulación implica desandar ciertas nociones instituidas y restituir esa “trama social de intereses” de la que nos habla Habermas12, pero no desde el plano de la acción individual, sino desde la perspectiva de acción como fenómeno social.
En este momento histórico, mediado por las exigencias de la hiperpublicación, el texto científico está perdiendo su "valor de uso" y gana terreno su "valor de cambio", convirtiéndose en moneda de cambio para adquirir otros bienes: títulos de posgrado, becas o fondos de investigación. Sin embargo, esta instrumentalización está anulando su acción comunicativa. En este escenario, los fundamentos conceptuales de la salud colectiva tienen el potencial de desinstrumentalizar el texto, humanizar la comunicación científica y volver a privilegiar aquellas conversaciones en el plano narrativa que históricamente formaron parte de las ciencias. Este es el gran desafío.
Agradecimientos
Agradezco especialmente a José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres por motivarnos a reflexionar sobre la experiencia hermenéutica de la comprensión. Este trabajo forma parte de una investigación mayor realizada en el marco del Doctorado en Salud Colectiva (ISCo-UNLa), titulado “Revistas científicas como objetos narrativos de las ciencias: los Anales de la Sociedad Científica Argentina y las conversaciones de las ciencias del último tercio del siglo XIX”, dirigido por la Dra. Alejandra Giuliani.
Referencias
1. Gadamer HG. La razón en la época de la ciencia. Barcelona: Alfa; 1981.
2. Gadamer HG. Verdad y método. 11a ed. Salamanca: Ediciones Sígueme; 2005.
3. Gadamer HG. Verdad y método II. Salamanca: Ediciones Sígueme; 2006.
4. Ricœur P. Del texto a la acción. México: Fondo de Cultura Económica; 1986.
5. Ricœur P. Del texto a la acción: ensayos de hermenéutica II. México: Fondo de Cultura Económica; 2002.
6. Ricœur P. Tiempo y narración: configuración del tiempo en el relato histórico. 5a ed. México: Siglo XXI Editores; 2004.
7. Ricœur P. Teoría de la interpretación: Discurso y excedente de sentido. 6a ed. mexico: Siglo XXI editores; 2006.
8. Marcuse H. Industrialización y capitalismo en Max Weber. En: La sociedad industrial y el marxismo. Buenos Aires: Quintana; 1969.
9. Marcuse H. El hombre unidimensional. Barcelona: Ariel; 1984.
10. Habermas J. Teoría de la acción comunicativa I: Racionalidad de la acción y racionalización social. México DF: Taurus; 2002.
11. Habermas J. Teoría de la acción comunicativa II: Crítica de la razón funcionalista. México DF: Taurus; 2002.
12. Habermas J. Ciencia y técnica como “ideología”. 5a ed. Madrid: Tecnos; 2007.
13. Chartier R. Las revoluciones de la cultura escrita. Barcelona: Gedisa; 1997.
14. Chartier R. El mundo como representación estudios sobre historia cultural. Barcelona: Gedisa; 2005.
15. Chartier R. El presente del pasado: escritura de la historia, historia de lo escrito. México: Universidad Iberoamericana; 2006.
16. Chartier R. La historia hoy en día: desafíos, propuestas. Actas y comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval. 2009;5:1–10.
17. Chartier R. La mano del autor y el espíritu del impresor: siglos XVI-XVIII. Buenos Aires: Katz, Eudeba; 2016.
18. Lyons M. Historia de la lectura y de la escritura en el mundo occidental. Buenos Aires: Editoras del Calderón; 2012.
19. Cavallo G, Chartier R, editores. Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: Taurus; 2011.
20. Petrucci A. La escritura: Ideología y representación. Buenos Aires: Ampersand; 2013.
21. Spiegel GM. La historia de la práctica: nuevas tendencias en historia tras el giro lingüístico. Ayer. 2006;(62):19–50.
22. Fish S. Is there a text in this class? The authority of interpretative communities. Cambridge: Harvard University Press; 1980.
23. Polastron LX. Libros en llamas: Historia de la interminable destrucción de bibliotecas. México: Fondo de Cultura Económica; 2007.
24. Bajtín M. Estética de la creación verbal. 2a ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores; 2011.
25. Carr D. Tiempo, narrativa e historia. Buenos Aires: Prometeo; 2015.